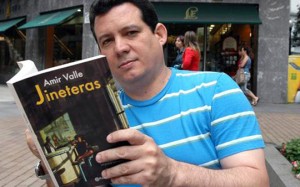Entrevista a Amir Valle
Por Juan Carlos Romero Mestre
¿A qué se dedica cuando no escribe?
Soy periodista, así que, cuando no escribo, escribo. Y mi vida se
debate entre esos ámbitos, a los que prefiero llamar
“responsabilidades”, pues la escritura, como creador de ficciones, la
considero un acto de absoluta responsabilidad social (no creo en la
literatura sólo como objeto para el disfrute ni como mecanismo de alguna
autoantropofágica tendencia del arte por el arte), ya que pienso que la
literatura debe ser un creador de conciencia, un vomitivo contra la
inopia ideológica, una aguja que le pinche el trasero a quienes deciden
estar sentaditos en la comodidad de su burda tranquilidad egoísta
mientras el mundo se viene abajo a pedazos. El periodismo, obviamente,
es todavía una responsabilidad más directa.
Ahora, si te refieres a qué hago cuando no escribo nada de nada, o
cuando no estoy haciendo alguna actividad intelectual o de
enriquecimiento (la lectura, por ejemplo), te diré que soy un animal de
familia y dedico buena parte de ese tiempo libre a disfrutar cada minuto
de la vida de mis hijos y de mi esposa. Como además de eso, estoy un
poco panzón y no quiero parecer un tapón de bañadera (los gorditos
bajitos solemos adquirir con suma facilidad esa forma), entonces suelo
correr por el parque Humboldthaim, a un par de cuadras de mi casa en
Berlín, o montar bicicleta un par de horas, algunas tardes de cada
semana para meterme en vericuetos aún desconocidos de esta alucinante
ciudad en la que habito.
¿En qué momento decidió que quería escribir?
Mi primer recuerdo suele ser el de mi madre en las noches, con su
hermoso pelo negro y largo, metida conmigo bajo el mosquitero que cubría
mi cama, leyéndome historias de los muchos libros que había en mi casa
en aquellos años de mi más temprana niñez. El otro recuerdo es el de los
mosquitos zumbando al otro lado del mosquitero, lo cual quizás me
forzaba a estar aún más temprano en la cama cada noche, leyendo siempre
algún libro. Pero te puedo decir que fue a los siete años, cuando
terminé de leer
Las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain, que
sentí por primera vez la necesidad de escribir. Y escribí una historia
con mi amor imposible de entonces, Betty, uno de los seres más hermosos
que conocí, casi mi hermana, pues nuestras madres eran muy amigas.
Recuerdo que años después le di a leer la historia, apenas unas cuatro
hojas escritas con una enorme y horrible letra, que ella disfrutó porque
ya creía que yo iba a ser escritor. Lamentablemente no pude darle la
alegría de complacer uno de sus deseos: dedicarle mi primer libro, pues
murió de leucemia poco después de cumplir los 20 años.
¿Qué le aporta la escritura? ¿Y la literatura? ¿Piensas que vale todo en la literatura?
Cuando eres escritor descubres que escribir te va enriqueciendo como
persona mientras avanzas por ese camino. Es un ámbito de
experimentaciones, búsquedas y miradas muy amplio en aportes, que pueden
ayudarte lo mismo a comprender los traumas propios o ajenos, que a
ganar pericia en hacerle el amor a una mujer. La literatura, además,
considerándola como ese espacio creado por otros, me permitió entender
mejor lo jodido que estaba el mundo cuando no existían, como hoy, todas
esas tecnologías que informan, sí, te permiten saber lo que pasa a
millones de kilómetros de distancia, y supuestamente socializan más al
ser humano, pero la mayor parte de las veces nos hacen estar más solos y
aislados de lo que podemos imaginar en medio de tanta supuesta
modernidad informática.
En literatura, siempre que lo hagas con honestidad, con todo el
talento que Dios te dio y sabiendo que se escribe para edificar el alma
de quien te lee, vale todo.
¿Qué es necesario para que una novela interese a los lectores?
Que cuente una historia. A veces creo que algunos escritores son
irremediablemente estúpidos porque olvidan el más sólido ejemplo de lo
que es novelar: aquel momento en que, después de regresar de las
cacerías, sentados alrededor de la hoguera, uno de los guerreros contaba
a los demás las peripecias de esa cacería. Lo que más me ha llamado la
atención de todas esas historias, cuéntela quien la cuente, o de las
reproducciones de lo que debió suceder en ese momento, o de las
películas que sobre ese período y ese instante se han hecho, es que
siempre nos queda la idea de rostros que escuchan atentos lo que el otro
cuenta, de bocas que se abren asombradas ante lo narrado, de
respiración contenida en los momentos de mayor tensión de la historia
que escuchan… No se oye por ningún lado el ronquido de uno que se quedó
dormido, aburrido, porque el narrador se ponía a enredar la historia con
palabritas rebuscadas para que el jefe de la horda le diera el premio
al mejor contador de historias. Ni el bostezo de una Cromañona que no
entendía qué carajo estaba contando ese guerrero. No. Para todos en la
horda era importante esa comunicación. Y creo que esa necesidad de
comunicación sigue intacta hasta hoy. Por eso fue muy vital para mí
escuchar a Vargas Llosa cuando, luego de escribir todos esos
complejísimos libros que escribió, cargados de todas esas innovaciones
técnicas en lengua española que bien conocemos, dijo que no había nada
más difícil, ni nada más meritorio en literatura, que escribir una
historia del modo más simple y más honesto posible.
¿Qué género es su favorito en lectura? ¿Y sus autores? ¿Quiénes le han influido?
Soy un lector obsesivo de poesía. Es para mí el gran género, el sumum
de todas las esencias literarias; y tanto respeto a ese género que,
aunque yo mismo he escrito poesía alguna vez, me he dicho que jamás
publicaré ni un verso de los que he escrito para no ofender con mis
perpetraciones a los excelentes poetas que he leído. Salvo algunos
poemas que conserva mi esposa, los demás han ido a parar al fuego.
En la vida uno va recibiendo muchas influencias, va cambiando de
autores de cabecera según el momento en que te encuentres, pero he dicho
otras veces que quien quiera hablar de influencias en mi obra tendría
que encabezar una amplia lista con cuatro autores: el peruano Mario
Vargas Llosa, el mexicano Juan Rulfo y los norteamericanos Erskine
Caldwell y Ernest Hemingway. Luego, a cierta distancia pero también
aportadores al escritor que soy, los cuentos de Cortázar y su
Rayuela, la novelística de Soler Puig (básicamente
El pan dormido y
Un mundo de cosas), obras específicas como
Los miserables de Víctor Hugo,
Una tragedia americana de Theodore Dreiser,
El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas,
La casa de las bellas durmientes de Yasunari Kawabata,
Las palmeras salvajes
de Faulkner, y algunas otras novelas que mucho me marcaron, sumado todo
al magisterio crítico en mi juventud de Salvador Redonet, Aida Bahr y
Eduardo Heras León.
¿Cuál es su método de trabajo? ¿Anota lo que se le ocurre?
Soy periodista y el periodista que se respete no confía mucho en su
memoria. Por eso anoto todo. E incluso más, soy un coleccionista de
historias. Ya he dicho, por ejemplo, que de nuestro travieso Pepito he
recopilado más de seis mil historias. Y que mi novela
Las palabras y los muertos fue armada con versiones sobre la historia de Cuba que escuché en la calle, durante años, a gente del pueblo.
Mi método de trabajo no ha variado mucho, salvo en alguna etapa muy
temprana en que escribía de noche. Escribo muy temprano en la mañana,
cuando mi mente está clara, y siempre siguiendo la teoría de Hemingway
de escribir hasta el momento en que en el fondo del pozo quede un poco
de agua que me permita seguir al día siguiente. Escribo todos los días,
aunque sea un párrafo; vicio que me quedó de mis años de periodista de
la radio, cuando estaba obligado a entregar cada día cuatro noticias,
una entrevista y un reportaje. En los últimos diez años he tenido la
oportunidad de que me paguen para escribir, gracias a becas y otras
circunstancias, así que me levanto muy temprano, escribo un par de horas
y luego me dedico a otros géneros y al periodismo.
¿Si pudiese ser un libro, cuál sería?
La Biblia, el único libro que lleva más de mil años intentando
enseñar al hombre a ser mejor; la mejor prueba de que la especie humana
está tan podrida porque así lo ha querido y porque no escucha consejos
ni siquiera de Dios.
 ¿En qué proyecto se encuentra sumergido en estos momentos?
¿En qué proyecto se encuentra sumergido en estos momentos?
Estoy revisando la última versión escrita de mi novela
No hay hormigas en la nieve,
que cuenta la historia de cinco cubanos emigrados a Berlín en cinco
épocas distintas del siglo XX y lo que va del XXI, comenzando por la
huella del paso del violinista Brindis de Salas por Alemania, cuando se
convirtió en un músico aclamado en todas las cortes de Europa, recibió
títulos honoríficos y fue el Músico de Cámara del emperador Guillermo
II, y terminando por la historia de un diplomático cubano que, por
querer huir del comunismo, estuvo encerrado primero en el horror de la
prisión central de la Stasi en Hohenschönhausen y luego en Villa
Marista.
¿Se escribe por placer o también por dinero y reconocimiento?
Aunque cada día que pasa sobre el pellejo de este mundo nuestro es
más imprescindible el dinero, al menos yo, ni siquiera hoy, he escrito
por dinero. La literatura no es un negocio o, si lo fuera, sería el
negocio del muerto de hambre, salvo escasas (y todas no muy ilustres)
excepciones. Hace muchos años empecé a escribir simplemente porque sí,
porque algo me obligaba a soltar mis mundos sobre un papel, y no he
parado hasta hoy. Si el dinero viene después, bienvenido sea. Si llega
el reconocimiento, también sea bienvenido. Y aunque sé que hay muchos
que escriben por dinero y reconocimiento, especialmente en estos tiempos
en que las tecnologías hacen creer a mucha gente que cualquiera es
escritor y que cualquier basura etiquetada como literatura es mercancía,
creo que la mayoría de los escritores que se respetan, al menos los que
conozco, escriben porque no saben hacer mejor otra cosa. De todos
modos, no olvidemos que mercachifles hay en todas partes.
¿Domina los recursos de estilo, las figuras literarias, o escribe con estilo propio y sigue experimentando y aprendiendo?
Cada libro, cada historia es un aprendizaje, aunque me considero un
conocedor de las técnicas literarias. Tuve buenos maestros (Soler Puig,
Heras León, Aida Bahr, Redonet) y me enorgullece decir que muchos de los
más jóvenes escritores cubanos que hoy publican en Cuba y en otros
países fueron alumnos de talleres de narrativa que tuve en Cuba, primero
por mi cuenta y luego como profesor del Centro de Formación Literaria
“Onelio Jorge Cardoso”, que fundó y dirige Eduardo Heras León, donde fui
uno de los “profes” de técnicas narrativas. Pero siempre recuerdo a ese
inolvidable amigo que fue el negro Redonet que una vez me dijo: “Ya te
sabes al dedillo todas las técnicas, Amir; ahora te toca olvidarlas”. Y
es lo que he hecho: una vez que las aprendes, a la hora de escribir, no
te puedes poner a pensar en las técnicas, ellas salen solas y se ajustan
solas al mundo y a los personajes que estás narrando.
Se habla de que los escritores deben cuidar y ofrecer obras
depuradas utilizando recursos narrativos o encuentra bien que lo que se
cuenta se limite a contar como se cuenta en las sobremesas.
Ya lo dije antes: creo en las historias bien contadas. Hace unos años
hicimos un experimento en uno de mis talleres: analizar bajo la
estricta lupa de esa depuración fragmentos de
Crimen y castigo, de Dostoyevski;
La montaña mágica, de Thomas Mann y
Cien años de soledad,
de García Márquez. Demostramos que eran textos imperfectos, llenos de
violaciones elementales de las leyes gramaticales y de la escritura.
Podamos alegremente los textos de acuerdo a lo que las exigencias
dictaban. Quedaron perfectas según las normas, pero ¡¡¡Le matamos el
alma a esas historias!!! En simples palabras, como en todo, hay que
escribir bien, pero como esa condición es algo que depende de la visión
de quien analiza el texto, de su cultura y gustos estéticos, de sus
exigencias intelectuales (e intelectualoides, en algunos casos) es
preferible contar una historia de modo simple, como si fueras ese
guerrero de la horda que rememora ante los demás la más reciente
cacería.
¿Regala libros en alguna ocasión?
Generalmente regalo sólo a mis amigos y ellos, en su mayoría, son
lectores, así que es casi un vicio regalar libros. Vivo además en un
país donde, por suerte, regalar un pequeño ramo de flores y un libro se
considera una exquisitez, algo de muy buen gusto.
¿Crees que la literatura cubana está de moda y que el escritor, en tanto figura pública, tiene responsabilidad social?
No a lo primero y sí a lo segundo.

Si
la literatura cubana estuviera de moda, teniendo en cuenta la cantidad
de excelentes escritores cubanos en la isla y en el exilio, fuera
muchísimo mayor la literatura cubana publicada por las medianas y
grandes editoriales de todo el mundo. Pero lamentablemente, salvo
algunas pocas excepciones en las que tengo la suerte de estar incluido,
los escritores cubanos tienen que contentarse con ser publicados por
pequeñas y a veces volátiles editoriales cubanas fuera de Cuba o por las
editoriales oficialistas dentro de la isla.
Con respecto a la responsabilidad social del escritor, es triste
decirlo, pero soy de los que veo con vergüenza que, por sólo mencionar
tres países con el nivel literario de Cuba, mientras los escritores
colombianos, mexicanos y argentinos se han convertido con su literatura y
con su postura ciudadana o cívica en líderes de opinión pública, en
movilizadores de la conciencia y el pensamiento social de sus países,
los cubanos generalmente nos hemos dedicado a dividirnos en guerritas
intestinas, a perseguirnos con paranoias estúpidas (fundadas o
infundadas) o a hundirnos en un silencio que, pésele a quien le pese,
siempre es cómplice ante el desastre político, económico y social que es
hoy nuestro país. Pueden contarse con los dedos los escritores cubanos
que han asumido sin medias tintas, sin oportunismos, sin intereses
ególatramente mediadores y sin capillismos sucios esa responsabilidad,
que no es sólo social sino también ética. Incluso ahora, en tiempos de
internet, cuando es más fácil visualizar la participación ética de
algunos sectores, es vergonzoso ver la abulia, las vacilaciones
medrosas, las poses intelectualoides para escabullir el cuerpo o la
invisibilidad por conveniencia de una gran mayoría de los escritores e
intelectuales cubanos, tanto de la isla como del exilio, cuando se trata
de hacer valoraciones serias, dialógicas y públicas sobre el “asunto
cubano”.
¿Cómo le ha cambiado el mundo la tecnología?
En muchos aspectos me ha facilitado la vida y el trabajo, es obvio;
aunque tampoco es algo que me asombre: yo trabajaba en Cubanacán, en
Publicitaria Coral, y en 1992 tuve mi primera computadora, una IBM XT,
luego una 386, una 486, una Pentium y así hasta hoy. Recuerdo que en
aquellos inicios en toda La Habana éramos cuatro a cinco los escritores
con esa posibilidad. Hoy, en casa, los cuatro miembros de mi familia
tienen su computadora; tenemos los dos grandes rivales de la tecnología
(mi hijo ama la tecnología Apple y nosotros preferimos Microsoft); casi
todos mis libros se venden en la doble condición del mercado editorial
actual: el digital y el papel…, pero yo, aunque escribo directo a la
computadora, imprimo todo y reviso sobre el papel impreso, a lápiz, como
he hecho siempre.
¿Sentías que habías nacido con vocación literaria?
Jamás lo supe. Fue mi maestra de primaria, Miriam Junquera, allá en
un pueblecito de Holguín llamado Central Antonio Maceo, quien me dijo a
mis 10 años que yo sería escritor porque escribía las composiciones que
ella mandaba en clases con un toque que ella consideraba especial. Y lo
cierto es que mientras los demás alumnos se tenían que esforzar para
escribir un par de párrafos cortos en las pruebas, para mí eso era una
diversión, a pesar de que siempre tuve una letra horrorosa que mis
profesores, sin embargo, se esmeraban en descifrar.
¿Lamentas que tu vida literaria se hubiera desarrollado en otro medio más propicio?
Todo lo contrario: cada día agradezco a Dios que me haya permitido
vivir en una dictadura que, en su estupidez típica de las dictaduras,
creó el caldo de cultivo para que yo me hiciera escritor: primero,
fomentando un falso sistema cultural que, aunque ideologizado, me
permitió entrar en el mundo de la cultura a pesar de ser el hijo de una
familia pobre (mi padre, por ejemplo, podría haber sido un gran pintor,
pero mi abuelo no quiso dar su voto a los políticos, allá por los
cincuentas, a cambio de la beca en San Alejandro), y después,
permitiendo que yo pudiera vivir en barrios donde la droga, la
prostitución, el mercado negro y otros males de la marginalidad eran el
día a día; ese océano de historias que he recogido en mis novelas.
Por otro lado, el paso de mariposa que escribía cuentecitos
apolíticos al gusano que escribía (y tuvo la suerte de publicar fuera de
Cuba) novelas sobre esos ámbitos podridos que la Revolución se empeñaba
en ocultar al mundo, me permitió ascender a una escala de comprensión
de la realidad cubana que no hubiera tenido en otro medio “más
propicio”, y el destierro forzado (porque recuérdese que yo no me fui de
Cuba, me dejaron salir y luego no me permitieron entrar) me ha abierto
nuevas posibilidades de conocimiento, todas ellas muy enriquecedoras
para el ser humano y para el escritor que soy.
Y como a fin de cuentas soy un ciego creyente en esa máxima
hemingwayana que asegura que el escritor siempre se alimenta de la
carroña humana, me siento satisfecho de haber estado en los sitios donde
más apestosa era esa carroña.
¿Cree que la literatura cubana a veces tiene serios altibajos?
Un día escuché decir al profesor Ricardo Repilado, un viejo sabio
santiaguero, que la literatura no era sólo Carpentier, Lezama o Fernando
Ortiz, tomándolos como referencia de gran narrador, gran poeta y gran
ensayista. Mencionó a un narrador, a un poeta y a un ensayista, cuyos
nombres jamás yo había oído mencionar, pero que tiempo después encontré
en el Diccionario de la Literatura Cubana. Recuerdo que le pregunté
quiénes eran, y recuerdo claramente que me dijo, irreverente como
siempre era: “¿y qué coño importa? ¡Eran malísimos escritores! Lo que
importa es que escribieron y fueron parte de un fenómeno”. Entendí así
algo que hoy se olvida: la literatura no es sólo un autor de calidad, es
un fenómeno social, un movimiento de ideas, una manifestación del
pensamiento social de una época, y a ella pertenecen los grandes, los
medianos, los malos e incluso hasta los que intentaron ser escritores y
ni siquiera consiguieron publicar, así como esos altibajos a los que te
refieres. Yo te respondería con una pregunta: ¿qué es la literatura
cubana de los últimos 50 años? La respuesta habría que armarla atando
todas las contribuciones de la isla y el exilio, las que tuvieron éxito,
las que fracasaron, las que dieron grandes nombres, las que apenas
dieron un libro, las que nacieron muertas por su clara filiación a
políticas foráneas como el realismo socialista, las que murieron apenas
abrir los ojos por las duras condicionantes del exilio, las revistas
supervivientes, las revistas hoy olvidadas…, en fin, una oscilación de
tsunamis, pleamares y tormentas, altibajos todos que enriquecen
increíblemente nuestra literatura.
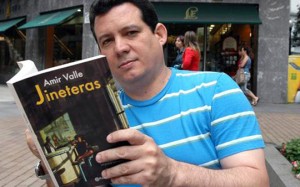 ¿Qué libros han cambiado su vida?
Las aventuras de Tom Sawyer
¿Qué libros han cambiado su vida?
Las aventuras de Tom Sawyer, que me hizo descubrir al escritor que se escondía en mi sangre;
Conversación en La Catedral,
que me tuvo deprimido creyendo que jamás sería escritor porque no
podría escribir una maravilla de la lengua y la técnica como esa novela
de Vargas Llosa;
Los miserables y
El Conde de Montecristo, que me hicieron entender que en literatura la historia humana es lo que cuenta;
La fiesta del chivo,
también de Vargas Llosa, que me permitió descubrir las claves para
poder llevar a una historia novelada las duras verdades históricas que
conté en mi novela
Las palabras y los muertos.
Pero más que todos ellos, mi propio libro
Habana Babilonia o Prostitutas en Cuba,
cuya circulación clandestina en Cuba, cuya prohibición oficial que
incluye palabras denigrantes contra el libro del propio Fidel Castro,
hizo que me convirtiera de un escritor sólo conocido en el medio
cultural en un escritor leído en silencio por cientos de miles de
cubanos (las dictaduras nunca logran entender el placer de lo prohibido,
de lo contrario no perpetrarían tantas prohibiciones). Es también el
libro que inició mi conversión forzosa de mariposa en gusano; la obra
elogiada como un clásico del testimonio latinoamericano, ganador del
Premio Internacional Rodolfo Walsh al mejor libro de no ficción
publicado en lengua española en el 2006; el libro en fin que me lanzó,
al mismo tiempo, al reconocimiento internacional y al destierro.
El regreso, la nostalgia, el sufrimiento causado por el deseo incumplido de regresar… ¿tiene la obsesión del regreso?
Muchas veces, al principio de mi destierro, soñaba que regresaba a
Cuba y que no me dejaban salir. Lloraba como un niño y despertaba con un
malestar terrible. Curiosamente, a los dos años esos sueños
desaparecieron. Y coincidió esa desaparición con un viaje que hice a
Puerto Rico, en el cual extrañé horriblemente mi casa en Berlín. Cuando
estuve en mi apartamento aquí en Wedding, supe que había regresado a
casa y esa sensación no me ha abandonado. Se evaporó la nostalgia porque
descubrí que cada uno de nosotros carga siempre con su propia isla, la
planta allí donde se es feliz y esa nadie te la puede arrebatar. Y si de
pronto, en cualquier lado del mundo donde vas te encuentras con esos
amigos que dejaste, con parte de tu familia, con quienes fueron tus
alumnos, con cientos de lectores que también han emigrado, y te das
cuenta que el gran problema que has tenido es que tú mismo le has puesto
barrotes, fronteras falsas a esa isla interior, incluso cuando vivías
allá en Cuba, entonces caerá sobre ti una paz que te ayudará a
sobrellevar la ausencia de lo geográfico insular, de lo terrenal. Si a
eso le sumas que de pronto tus hijos, sin dejar de ser cubanos, se
mueven con total libertad en otra lengua y otras costumbres, comienzas a
cuestionarte si realmente tu pertenencia es a ese lugar por el que
tanta nostalgia has sentido o es ese otro sitio, que tal vez coincida
con la patria pero puede ser que no, en el que uno es totalmente feliz.
¿Ha tenido que esquivar la censura en sus escritos?
Podría escribir un libro contándote las historias de todos mis libros
censurados. Sólo te diré que desde 1990 en que gané el premio UNEAC no
volví a publicar hasta el año 2000, cuando mi libro
Manuscritos del muerto
se publicó totalmente mutilado. Entre 1997 y el 2004 escribí casi toda
la serie de novelas negras que fui publicando en España desde el 2002, y
sólo una de esas novelas:
Si Cristo se desnuda, se publicó en
la isla luego de ganar el Premio de Novela José Soler Puig. Tuve que
ganar en dos ocasiones el Premio de Novela Erótica La Llama Doble para
que se publicaran, en el 2001 y el 2004, en limitadas ediciones:
Muchacha azul bajo la lluvia y
Los desnudos de Dios.
Sobre mí ya gravitaba la prohibición por mis críticas al gobierno en
entrevistas concedidas en España, alimentada aún más la prohibición por
el “pecado” de haber aceptado ser el Coordinador en La Habana de la
Colección de Cultura Cubana de la editorial Plaza Mayor, dirigida por
Patricia Gutiérrez Menoyo, colección tolerada pero “no bien digerida”
por la oficialidad cultural. Cuando trabajaba como Especialista de
Literatura en el Instituto Cubano del Libro, como ya algunos autores han
escrito, les avisé cuando sus libros eran censurados e incluso cuando
tres de esos libros iban a ser convertidos en pulpa. Y por eso cada vez
que escuchaba a algunos fantoches culturales cacarear que en Cuba no
había censura, me decía que entonces yo no debía saber cuál era el
verdadero sentido de esa palabra porque ahí estaban mi libro de
testimonio
Habana Babilonia y mis novelas
Las puertas de la noche, Entre el miedo y las sombras, Santuario de sombras y Largas noches con Flavia, denegadas todas por editoriales cubanas.
¿Hay algún género más eficaz para transcribir la realidad cubana?
La novela negra, como ya se ha estudiado, se ha convertido en América
Latina, Estados Unidos y algunas naciones de Europa en el mejor
exponente de la realidad social y todas sus complejidades. En Cuba
sucede lo mismo, y aunque ya existen algunos autores que van dando pasos
muy destacados, encabezados por Padura, lo cierto es que todavía hay
una lucha muy fuerte, casi entendible, de los escritores contra el
género, pues en la década del 70 y el 80 se escribió tanta mala
literatura policial que se creó un estereotipo: si escribes una novela
de ese género eres un escritor menor. Lamentablemente no han llegado aún
a Cuba los intensos debates internacionales que han puesto a la novela
negra en la cima de los géneros literarios más eficaces para reflejar la
complejidad del mundo en que vivimos. Confío en que poco a poco esa
realidad vaya cambiando.
¿Crees que la cultura cubana tiene déficit de monografías,
memorias históricas que den profundidad a esta cultura? ¿Cómo se puede
suplir este vacío?
Sólo en un espacio de libertad se podrá rellenar esas lagunas que,
sin dudas, existen. Pero es lógico que existan: no podemos olvidar que
una de las armas de la dictadura ha sido esa, reescribir la historia a
su conveniencia. Ante los tiempos que corren, en momentos en que
comienzan a fenecer las generaciones nacidas en las décadas del 40 y del
50, para la dictadura es muy conveniente mantener en sus manos el poder
de la escritura de la historia porque, por ejemplo, no les resultaría
conveniente que las nuevas generaciones nacidas en este proceso de
haitianización de la economía que vive nuestra isla encontraran libros
donde se hablara, de modo serio, científico, responsable, que hasta
1959, a pesar de las corrupciones políticas y otros males sociales, Cuba
era una de las naciones más desarrolladas social, económica y
tecnológicamente en todo el mundo, realidad que, como sabemos, los
“historiadores” de la Revolución se han empeñado, y han logrado,
ocultar.
¿Sin memoria no hay imaginación?
Obviamente. La imaginación es la manifestación más clara de las
nociones adquiridas, de las herencias recibidas, del imaginario que se
incorpora a tu vida sutilmente desde la memoria histórica, social o
familiar. La imaginación es, además, el poder de ver lo que aún no se
tiene; de ahí que sea tan importante para el desarrollo de una sociedad
rescatar la memoria histórica, social, individual o colectiva de modo
que se enriquezca la posibilidad de imaginar nuevos caminos, nuevos
rumbos. Es, por ello, que las dictaduras, sean de derechas o de
izquierdas, siempre pretenden monopolizar la memoria de una nación. Una
vez en su poder ya es simple manipularla, dosificarla, envenenarla o
adulterarla de acuerdo a sus intereses políticos.
En las novelas se mezclan hechos reales con hechos
inventados; no obstante, viendo la parte importante de realidad que
aparecen en tus novelas, uno puede pensar que la realidad supera la
ficción.
Totalmente. En mis novelas, la ficción única que existe es la
adecuación que he hecho de las historias a una estructura literaria,
todo lo demás sucedió en los barrios de Centro Habana aunque en algunos
casos sean historias absolutamente alucinantes, como salidas de la mente
de un loco.
¿Qué objetivos persiguen sus libros?
Quisiera simplemente que sean leídos, que conmuevan aunque sea un
poco los resortes dormidos en las conciencias. Pero, ojo, jamás me
propongo esos objetivos. Simplemente escribo.
¿Qué mensaje desea trasmitir a los cubanos en este 2013?
Ya lo he dicho. Ahí está la isla, estamos divididos, mirándonos cada
uno nuestro propio ombligo, mientras el país se va a pique por nuestros
miedos, nuestras divisiones, nuestros silencios. Es un desastre evidente
del que todos tenemos culpa. Un cubano de la isla dice: “lo mío no es
la política, es la supervivencia”, y se cree libre, pero es un modo
bastante triste de ser esclavo porque tiene que aceptar, sin chistar,
todo el desastre y la limitación de libertades que le han impuesto. Un
cubano del exilio dice: “yo no me meto en política, ya logré la libertad
que quería pues vivo en un país libre y democrático”, y habría que
preguntarle si es realmente libre alguien que, viviendo fuera de la
isla, tenga que bajar la cabeza y callarse ante todo el desastre y la
limitación de libertades que le han impuesto sólo porque quiere ir a ver
a su familia en Cuba. Conozco a muchos cubanos que, viviendo en
naciones libres y democráticas, son más esclavos de la dictadura que
millones cubanos que viven en la isla. En fin, que Cuba, su libertad
total y real (es decir nuestra libertad real y total) sigue siendo una
lección pendiente para todos nosotros, los cubanos.